Ese infortunado descubrimiento por parte de Espoz y Mina de que
nuestro valle y alrededores eran una lugar idóneo para el desarrollo de una estrategia militar de pocos contra muchos nos iba a llevar de nuevo al martirio. Y eso, cuando todavía no se habían restañado las
heridas de la guerra de la Independencia.
Desde diciembre de 1833 Zumalacárregui había situado su cuartel general en
Améscoa.
El 16 y 17 de julio de 1834, el Pretendiente, que se había
autoproclamado Rey de España como Carlos V, comía en Eulate.
En ese mismo mes, el
día 31, el comandante general Rodil, leal a la Regencia, virrey de Navarra y
que trataba de apresar al Pretendiente, se había posicionado en Zudaire. Tenía
con él a los generales Anleo, Espartero y Lorenzo que mandaban una fuerza de
8000 infantes situados en Améscoa Baja. Zumalacárregui disponía en aquel
momento, para hacerle frente, de 1500 hombres.
¿Cómo se había llegado a una situación en la que un “pseudorey”,
porque realmente no lo era más que para él y para sus partidarios, frecuentara como refugio un valle y unos montes que le eran totalmente ajenos?
¿Y que unos
militares con la pechera repleta de distinciones por su destreza en la práctica del arte de la guerra y cerca de diez mil seres
humanos armados trataran de matarse en un valle que acababan de conocer?
Empezaré a desenredar el nudo recordando a la “madre del cordero” o “al
padre del cordero” o a ambos. El rey Carlos
IV y su esposa, María Luisa de Borbón-Parma, prima carnal suya, a la que embarazó
veinticuatro veces, que dio a luz catorce hijos, de los que solo siete
llegaron a la edad adulta y entre ellos tres fueron varones.
Los dos primeros, Fernando (1784-1833), luego coronado como Fernando
VII, y Carlos María Isidro (1788-1855), luego llamado, el Pretendiente y autoproclamado por él mismo como Carlos V.
Reinaba Fernando VII, igualmente Borbón y más inepto a nuestros
efectos que su padre, que se casó cuatro veces. La primera, en 1802, con una
prima suya, que murió tras dos abortos, con 21 años. La segunda, en 1816, con
la hija de su hermana mayor, que murió tras un aborto y durante el segundo
parto, con 21 años, sin descendencia. La tercera, en 1819, también con una
prima, murió de fiebres, con 25 años, sin descendencia.
Y estaba su hermano segundo, Carlos María Isidro, el Pretendiente,
que se había mantenido a la espera viendo como su hermano mayor no conseguía
descendencia, mientras que él, que también se había casado con una sobrina,
había tenido tres hijos. Y tras enviudar, había vuelto a casar con una hermana
de la fallecida, también sobrina obviamente. Y sus posibilidades como sucesor
subían enteros dada la incapacidad del primogénito y su mala salud.
Hay que decir que ninguno de los dos había hecho mérito alguno para gobernar nada y menos un país.
Pero en 1830, Fernando VII deroga la ley que impedía reinar a las
mujeres y cinco meses después es padre de una niña, Isabel, fruto de su cuarto
matrimonio, contraído en 1829, con la hija de su hermana menor, María Cristina
de Borbón-Dos Sicilias.
En este caso, contaba la desposada con 23 años y reinó como consorte
hasta la muerte del monarca en 1833, en que quedó como regente de su hija
Isabel II, cuya legitimidad como reina no admitía el hermano de Fernando,
Carlos María Isidro.
Por lo que el infante Carlos ya no era el heredero y veía frustradas
todas sus expectativas.
Parece que el Pretendiente aceptó en principio la situación, pero no
se sabe si por decisión propia o alentado por gentes de su entorno o
simplemente, contrarios a que reinase una mujer o a la decisión de Fernando
VII, se echó atrás en 1833 y se negó a acatar lo dispuesto por su hermano el
rey. Y para no tener que hacer frente a sus responsabilidades, se refugió en
Portugal.
Los acontecimientos se precipitaron y en septiembre de 1833 falleció
Fernando VII, quedando como regente su esposa María Cristina.
Y el infante
Carlos, manifestó su postura autoproclamándose rey con el nombre de Carlos V.
Y a una reacción torpe le sucedieron varias reacciones torpes y
entre Borbones, regentes, generales y otros personajes con mucho ego ya habían
montado el episodio histórico más trágico para la historia de este valle.
Y hago el relato capicúa, repitiendo lo dicho al comienzo:
En diciembre de 1833 tras el choque de Nazar y Asarta,
Zumalacárregui, decidió establecer su refugio y cuartel general en las
Améscoas.
En junio de 1834, el general Rodil entró en Portugal para intentar
capturar al Pretendiente, pero este huyó por mar en un barco de guerra inglés.
Llegó a Inglaterra y pasó acto seguido a Francia y en julio ya estaba en
Navarra.
El 16 y el 17 de julio durmió en Eulate el Pretendiente. El 30 de
julio estaba Rodil en Zudaire con 8000 hombres. Se iba a producir la primera
batalla de Artaza.
Y a partir de ahí, de nuevo volvió a desatarse sobre el valle todo lo malo que puede traer y trajo una guerra:
Las miserias de la guerra
Ilustración elaborada con ayuda de Gemini
.- La guerra en sí y las acciones armadas
.- Las represalias: el saqueo y el pillaje
.- El mantenimiento de las tropas, de uno y otro bando
.- Las epidemias: el cólera y el tifus
.- La servidumbre de la milicia: las
fábricas de armamento y los hospitales de campaña.
Y unas anécdotas, para quitar hierro al drama y para confirmar que
el talante Borbón es el mismo en cualquier época.
La regente, María Cristina, tras enviudar de Fernando VII se declaró al
sargento de la guardia de corps de 25 años, Fernando Muñoz, el 18 de diciembre
de 1833 en la Granja de San Ildefonso y contrajeron matrimonio en secreto ese
mismo mes. Él era viudo y ya tenía dos hijas, y con la Regente tuvo cinco hijos
y tres hijas, todos ellos obsequiados con títulos de nobleza expres.
El
matrimonio hizo fortuna y negocios de todo tipo, incluidos los relacionados con
la esclavitud. Eso sí, por razones de discreción, vivieron y murieron en
Francia, lejos de la corte.
La función de la Regente durante el conflicto
armado inspiró una tonadilla entre los carlistas que la cantaban a modo de
burla y decía: “María Cristina me quiere gobernar...". La
copla aguantó el paso del tiempo y con ritmo de mambo se interpretaba a
mediados del siglo XX.
Y, por otro lado, su nombre está en la etimología de guiri, vocablo
actual utilizado para nombrar a los turistas. Procede del giristino/giristinoak como se
llamaba en euskera a los soldados cristinos. Más tarde se les llamó isabelinos.






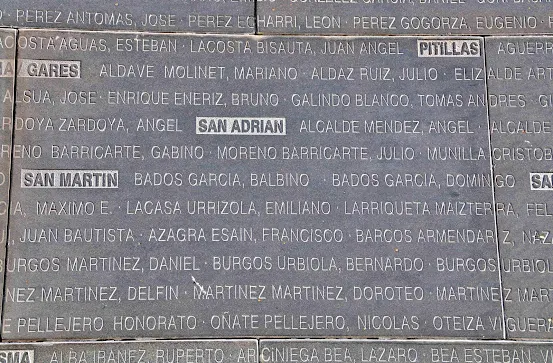















.png%20Nublado%20sobre%20AB+Arr.png)







